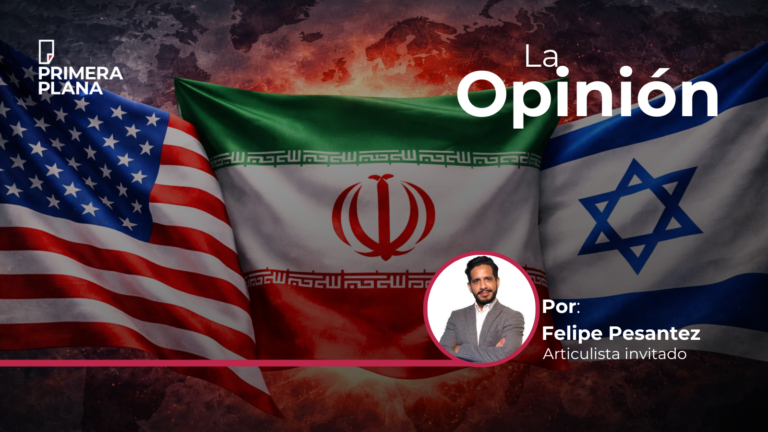Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, es una de las figuras más controversiales en la actualidad. Su política de “mano dura” contra las maras, una de las pandillas más grandes de Centroamérica, ha calado en el inconsciente colectivo de las sociedades latinoamericanas y particularmente en el Ecuador, que atraviesa una inédita crisis de violencia y criminalidad desde mediados de 2019, relacionada con una multiplicidad de fenómenos como el narcotráfico y la minería ilegal, de donde derivan una serie de delitos contra la vida como los sicariatos, las extorsiones y los secuestros, entre otros.
Pese a las críticas de varias organizaciones internacionales de derechos humanos sobre el manejo de la seguridad en el país centroamericano, el performance del mandatario salvarodeño ha intentado ser -abierta o sutilmente- asimilado en las campañas electorales de casi todos los candidatos ecuatorianos tanto de los comicios del pasado 5 de febrero, como de las elecciones anticipadas de este domingo 20 de agosto.
Es así que un par de candidatos a la Alcaldía de Quito, por ejemplo, viajaron a El Salvador para supuestamente conocer de primera mano la fórmula mágica contra la inseguridad, mientras que en la actual campaña algunos personajes cercanos a Bukele al parecer están asesorando a un par de candidatos presidenciales.
En la práctica, lo cierto es que la política de mano dura está teniendo resultados no solo en la reducción de la violencia en el país centroamericano, sino en el impresionante mejoramiento de la percepción respecto de la democracia.
De acuerdo con el Latinobarómetro 2023, El Salvador es el país donde la ciudadanía se encuentra más satisfecha con este régimen político de entre 17 países de la región, alcanzando el 64% y superando en más del doble el promedio regional que es del 28%. En contraparte, Perú y Ecuador, lideran el índice de insatisfacción con la democracia con 91% y 87% de rechazo, respectivamente.
Esto nos lleva a una conclusión obvia: a mayor popularidad presidencial, mayor credibilidad en el sistema y viceversa. Pero justamente esta situación pone en entredicho una gran parte de los modelos conceptuales desde los que se piensa la democracia, en la medida en que la realidad termina imponiéndose a la teoría, colocando en el punto central del debate el papel del liderazgo para el funcionamiento del sistema y no al contrario.
Liderazgo que en el caso ecuatoriano, se ha consolidado por fuera de los partidos desde hace al menos 21 años cuando Lucio Gutiérrez llegó al poder en las elecciones generales de 2002 y posteriormente lo hizo Rafael Correa en los comicios de 2006, tras el colapso del sistema político un año antes, con la consigna ciudadana del “que se vayan todos”.
Gutiérrez y Correa fueron outsiders elegidos en las urnas tras dos crisis de régimen que terminaron en el derrocamiento de Jamil Mahuad en el año 2000 y del propio Gutiérrez, en 2005.
Esta obsesión de nuestra cultura política por los candidatos nuevos, constituye un elemento central de la democracia en el Ecuador, lo que automáticamente coloca a quienes cumplen esa condición en una situación de ventaja por sobre sus competidores en una contienda electoral.
La figura de Bukele, en ese sentido, no solo aterriza en el uso que están haciendo los candidatos de sus formas de expresión, sino que se inserta en un arquetipo mucho más arraigado en los ecuatorianos de lo que pueda pensarse.
El domingo veremos si esta creencia compartida socialmente de que es mejor votar por el nuevo que por los “representantes de pasado”, tiene asidero en la realidad concreta.
Lo cierto es que en esta coyuntura de convulsión interna que estamos atravesando, es urgente acudir a las urnas no solo como una obligación cívica, sino como un deber moral, del que depende incluso la supervivencia misma del Estado.
La opinión de Wilson Benavides.