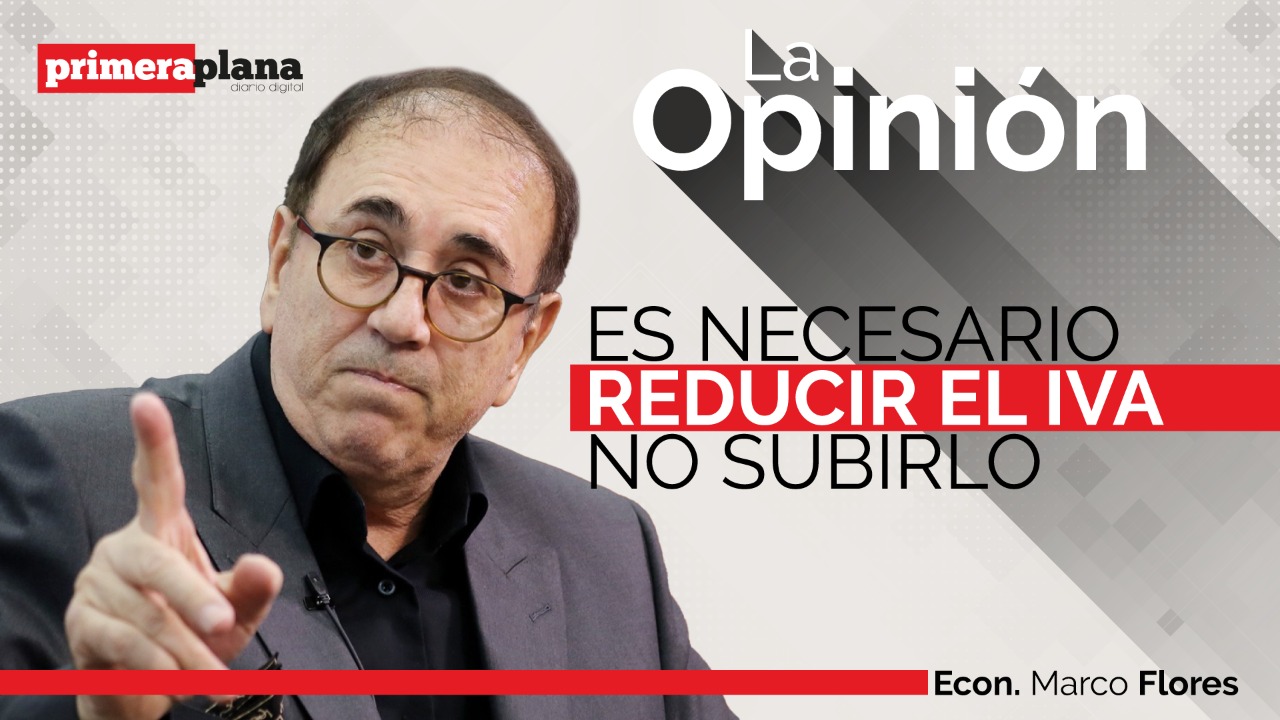Por: Felipe Pesantez
Elaborar una constitución no es como preparar un café espresso. No es express, no es rápido, ni tampoco instantáneo. No simplemente porque implique formular un «nuevo contrato social» o «rediseñar el Estado», sino porque representa un proceso trascendental que emerge del poder constituyente: el poder de la sociedad civil para amalgamar el alma de un país. Es el mismo poder que eligió un presidente y que podría removerlo. Este poder creador no debe tomarse a la ligera ni subvalorarse, pues fluye como un río a punto de desbordarse: incontrolable e impredecible.
Las razones pragmáticas contra una nueva constituyente
Desde una perspectiva práctica, este proceso es extraordinariamente largo. La constitución ecuatoriana de 2008 requirió dos años desde su convocatoria. Un nuevo proceso constituyente implicaría cinco etapas: la presentación de la iniciativa presidencial; una consulta popular; la elección de representantes constituyentes; la redacción de la carta magna; y finalmente, un referéndum para aprobar o rechazar el texto.
Además del tiempo, el proceso conlleva un costo aproximado de $200 millones. En un país con necesidades apremiantes, estos recursos podrían destinarse a inversiones con impacto inmediato: expansión de institutos tecnológicos; programas de certificación en áreas estratégicas; fondos para MIPYMES; desarrollo de clústeres productivos; mejoramiento de infraestructura básica; fortalecimiento del sistema de salud; y modernización de servicios públicos.
Los riesgos políticos inherentes
Un proceso constituyente acarrea riesgos considerables. Primero, el texto final podría ser rechazado por los ecuatorianos, como ocurrió en Chile. Segundo, la nueva carta podría responder exclusivamente a una visión particular, sin representar la pluralidad nacional.
Quizás el riesgo más inquietante es que, una vez iniciado, nadie —ni siquiera el presidente Noboa— podrá controlar el proceso, quedando a merced del pulso político de diversos actores. La composición misma de los «asambleístas constituyentes» representa otro factor de riesgo significativo.
Existe el peligro de una asamblea elitista. Las declaraciones del ministro José de la Gasca sugiriendo que los constituyentes podrían elegirse «sin la necesidad de un proceso electoral» resultan preocupantes. Constitucionalmente, según el artículo 444, «la consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las reglas del proceso electoral». Sin embargo, el gobierno actual ha mostrado flexibilidad en la interpretación de normas constitucionales, justificando que contienen «errores estructurales».
Lecciones latinoamericanas
Los procesos constituyentes en Ecuador (1998 y 2008), Colombia (1991), Venezuela (1999), Bolivia (2006-2009), Perú (1992-1993) y Chile (2019-2022) ofrecen experiencias valiosas.
En todos estos casos se identifican factores comunes: un profundo descontento con el sistema político tradicional; la presión social como motor de cambio; una crisis multisistémica; y el uso de mecanismos de participación directa. También existen diferencias en cuanto al origen de la propuesta; la naturaleza del conflicto subyacente; el nivel de institucionalidad; y el grado de participación social.
El caso chileno resulta particularmente ilustrativo: un proceso aparentemente prometedor culminó con el rechazo mayoritario de la propuesta constitucional. En Venezuela, el proceso de 1999 fue plataforma para consolidar un proyecto político específico, con consecuencias que perduran. Bolivia vivió tensiones regionales y polarización. Colombia logró en 1991 una constitución progresista, pero muchas de sus promesas continúan sin materializarse plenamente.
La constitución como medio, no como fin
Una constitución no es una varita mágica que resuelve problemas estructurales por su mera existencia. Es un marco que permite abordarlos, pero que requiere voluntad política, institucionalidad robusta y consensos amplios.
La metáfora del café espresso es reveladora. Un buen espresso requiere no solo la máquina adecuada, sino granos de calidad, molienda precisa, temperatura correcta, presión exacta y un barista experimentado. Igualmente, un proceso constituyente exitoso necesita condiciones previas, actores comprometidos, metodología clara, participación genuina y visión compartida.
Ecuador necesita reformas profundas, pero ¿es necesario un nuevo comienzo desde cero? Antes de embarcarnos en esta aventura, deberíamos preguntarnos si hemos agotado las posibilidades de reforma del marco actual, si contamos con la madurez política necesaria, y si estamos dispuestos a asumir los costos —económicos, políticos y sociales— que conlleva.
La opinión de Felipe Pesántez