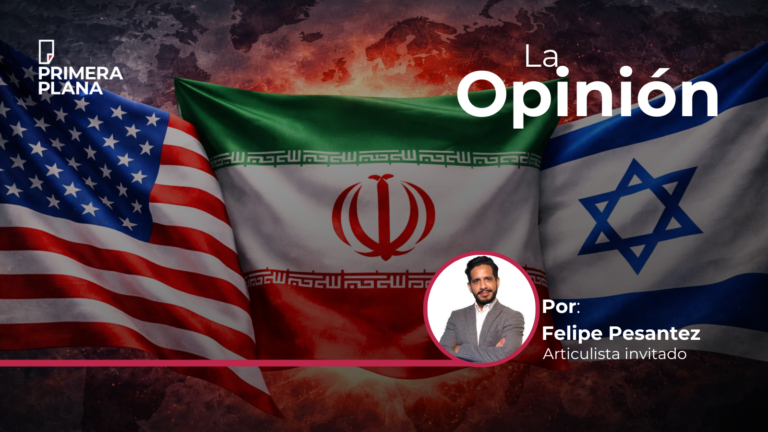Por Tamara Idrobo
Para quienes amamos a la ciudad de Quito sea porque en ella nacimos, crecimos, o porque en ella vivimos por elección o por destino, observar lo que está ocurriendo en la capital del Ecuador provoca indignación y rompe el corazón.
La situación política actual de Quito muestra a una ciudad en clara disputa entre quienes pretenden dominarla a través de sus intereses económicos y/o políticos. También sabemos que las brechas profundas que existen entre las diferentes clases sociales generan un constante y eterno abismo de división y confrontación.
¿Acaso vivir en Quito es sinónimo de habitar en una ciudad violenta?
Como quiteña que vive fuera de Quito, he observado con mucho dolor la contienda política. Se observan a personas que se creen -turbiamente- representantes de ciudadana/os y que, a toda costa, intentan imponer sus agendas políticas. También me he quedado atónita al leer en las redes sociales como existe gente que defiende y hasta celebra comportamientos violentos.
Resulta que acabo de llegar a Quito y mientras celebro estar nuevamente en medio de las montañas que tanto amo y anhelo, empiezo a ensimismarme en todo aquello que constituye la vida actual en Quito. Lastimosamente, siento que mi ciudad natal alberga mucha violencia hacia sus habitantes y de algunas y algunos habitantes hacia la ciudad.
Violenta es la forma en que la necesidad habitacional y la ambición económica, han hecho que las edificaciones de concreto se proliferen de tal forma que tanto cemento hecho casas y edificios no dejan que el aire circule, amén del por sí escaso oxígeno por estar a 2850 metros más cerca de las estrellas. Los mastodontes de cementos, fierros y ventanas han mutilado cualquier esperanza de contar con espacios verdes donde los árboles puedan tan solo existir para poder hacer su trabajo de fotosíntesis.
Violenta también es la incertidumbre de no poder contar con un transporte público masivo como el metro (proyecto que parece prometer muchos más problemas y muy pocas soluciones). También resulta violento el constatar la infinita contaminación generada por los buses y por el parque automotor que producen nubes de smog y hollín, no solo en los bordes de las calles, sino también en nuestras vías respiratorias.
La contaminación visual también es violenta. Los espaguetis de cables negros que cuelgan en todas las calles y que se toman las esquinas con su presencia obscura, parecería van de la mano con los semáforos que intentan ordenar un caos vehicular que a pito estruendoso, intentan avanzar sobre las calles a merced de llevarse por delante a cualquier persona que, en su derecho de cruzar un paso cebra con seguridad, debe ceder su derecho a la circulación para poder salvar la vida.
Violento es que ser mujer y movilizarse en Quito también implica pensar en la seguridad personal. La zozobra que las mujeres tenemos al caminar en las calles está tristemente normalizada. El miedo al acoso, al robo y hasta a la violación, hacen parte de una dolorosa cotidianidad.
No puedo negarme a aceptar que Quito refleja una cara de dolor, deshumanización, contaminación y desdén. Sin embargo, tampoco quiero negarme el sentir de una ciudad que tiene, según mi percepción, el cielo más azul y luminoso del mundo, o al menos, de las partes del mundo que conozco.
Para entender a la ciudad de Quito, no solo hay que habitar en ella, hay que intentar comprender todas las complejidades que hacen y forman a esta ciudad.
Para amar a la ciudad de Quito, no solo basta vivir en ella, también hay que reconocer el sentido de pertenencia que se tiene con esta ciudad.
En Quito nací, en Quito crecí y de Quito me fui. Pero a Quito siempre volveré no solo porque esta ciudad me parió, sino porque en ella habitan personas que yo amo por ser lo que son: personas honestas, trabajadoras, llenas de compromiso, sabiduría y rebeldía que desde sus vidas y espacios intentan construir a Quito como una ciudad de esperanza y de vida, y lo hacen en medio de tanto dolor.